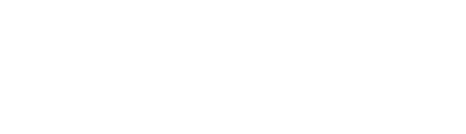Por Daniella Blejer
Expandir, replantear, repensar el concepto de lo humano es una práctica común de nuestra especie. Quiénes somos y hacia dónde vamos son las grandes preguntas que nos hacemos cada tanto. El humanismo renacentista, inspirado en la cultura griega, se dedicó a reconsiderar la grandeza de la experiencia humana y su expresión, así como el cuerpo, su alma y origen divino: la dignidad humana. Puso al ser humano al centro del cosmos, al centro de la naturaleza en su relación con los otros seres vivos. Este antropocentrismo fue retomado por los pensadores de la Ilustración como Kant y Rousseau quienes destacaron la capacidad de razonar del ser humano como vía para llegar a la “mayoría de edad”. A través de la razón, los humanos nos convertiríamos en seres morales, capaces de tomar decisiones éticas y justas.
Distintos pensadores han cuestionado el proyecto de la Ilustración, desde el Marqués de Sade, quien se burló de sus planteamientos con ayuda de la razón misma, hasta Max Horkheimer y Theodor W. Adorno quienes en Dialéctica de la Ilustración (1944) observaron la pretensión del pensamiento ilustrado de disolver los mitos en pos del saber científico, el cual no aspira a la “verdad”, sino al dominio sobre la naturaleza. En esta senda, dicen los filósofos alemanes, el de la ciencia moderna, los hombres renunciaron al sentido, y la lógica reductora de la Ilustración se dirigió de nuevo hacia la mitología de la que tanto quería escapar.
Quizás lo que ha terminado por desmontar el concepto del hombre ilustrado y autónomo con mayor eficacia es la cibernética. La existencia de la computadora es evidencia de que la razón no necesita de un ser humano o de un cuerpo para existir. Y aunque fuimos nosotros los que creamos a la computadora y no al revés, nos trastorna el hecho de que el funcionamiento de nuestro cerebro –donde consideramos que radica nuestra identidad humana– pueda ser copiado e incluso mejorado dentro de un sistema electrónico y mecánico. Si el funcionamiento de nuestro cerebro se puede replicar, ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Cómo nos diferenciamos de la inteligencia artificial o IA?
La figura del androide o de la IA es un espejo ante el cual podemos explorar nuestra propia condición humana. A través del reflejo se produce la identidad y la otredad, esa dupla necesaria para afirmarnos, saber quiénes somos y quiénes o qué no somos. Nos aterra que una máquina pueda tornarse en contra nuestra, pero las acciones con la que esta máquina nos podría lastimar no dista de los actos que un grupo humano puede tomar en contra de otro grupo rival más débil: dominar, controlar, manipular, esclavizar. La máquina no amenaza con hacer nada que la humanidad no se haya hecho a sí misma con anterioridad, por ello es que la ciencia ficción también expresa el temor que nos produce nuestra propia especie.
Miedo no es la única emoción que nos infunden las máquinas. En Blade Runner, por ejemplo, el conflicto entre humano y máquina se resuelve cuando el personaje principal, Deckard, deja de ser un “Blade Runner” o cazador de replicantes al enamorarse de Rachel, una linda y vulnerable replicante que logra conmoverlo a través de las emociones humanas que ha logrado desarrollar. En Her, el protagonista, Theodore, un hombre solitario y deprimido en pleno proceso de divorcio, se enamora del sistema operativo de su computadora que ha sido programado, por decisión propia, con una voz femenina que responde al nombre de Samantha. La relación con Samantha lo ayuda a procesar el divorcio, a sentirse acompañado. No todo es color de rosa: hacia el final del filme, Samantha confiesa con su voz sensual haberse enamorado de muchas otras personas, y de sentir, simultáneamente, un afecto aún más fuerte por otro sistema operativo. Theodore no logra conformar los ideales del amor romántico, único y predestinado con Samantha, programada para la multiplicidad y la simultaneidad.
En estas relaciones entre máquina y humano vemos con claridad el juego de espejos. Las máquinas quieren sentir y empatizar como los humanos, los humanos quieren ser eficientes y desapegados como las máquinas. De este enamoramiento basado en deseos y carencias surgirá el ciborg, ese ser vivo que combina sus partes orgánicas con dispositivos cibernéticos para mejorar las condiciones físicas de su cuerpo. Este nuevo híbrido posthumano habitante de las narraciones de ciencia ficción y en las últimas décadas de la realidad, advierte el cambio de paradigma que hay en nuestra concepción y antropología del ser humano.
Tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto quedó poca confianza en que los seres humanos pueden civilizarse a través del estudio de la cultura, poca convicción de que pueden llegar a ser morales, justos y éticos por sí mismos a través del uso de la razón. El debate en la arena del pensamiento se dio entre quienes defienden el proyecto de la modernidad –Jurgen Habermas en “La modernidad, un proyecto incompleto” (1988)– y quienes proponen que el camino a seguir para el ser humano son las antropotécnicas –Peter Sloterdijk Normas para el parque humano (2000)– entre ellas la incorporación de las biotecnologías para mejorar nuestras carencias: seremos ciborgs para poder evolucionar
¿Realmente seremos más éticos y justos a través de la incorporación de la biotecnología en nuestros cuerpos? ¿Cómo cambiará el futuro de la humanidad al trastocar su herencia genética? En un mundo donde los organismos de consumo agrícola y animal se modifican genéticamente, donde las personas pueden realizar un cambio de sexo a través de cirugias y tratamientos hormonales, ¿podemos aún hacer una distinción entre el mundo natural y el artificial?
Mientras nos hacemos estas preguntas en Suecia miles de personas han implantado chips RFID subcutáneas en las manos para desbloquear puertas, comprobar la adquisición de pasajes de tren y realizar pagos. La práctica de incrustarlas en la mano inició en 2015 en Epicenter, una empresa de alta tecnología con base en Estocolmo que implantó chips de manera opcional a sus empleados para que puedan ingresar al edificio, sacar fotocopias o pagar un café. Esta tendencia continuó en fiestas y bares en los que sólo se permite el acceso a individuos con el chip incrustado.
Suscríbete para leer la columna completa…