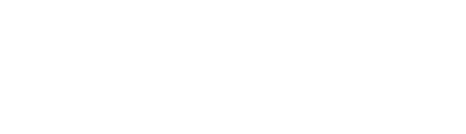Por Edmée Pardo
Mi abuela coleccionaba postales. Entre el montón que guardaba en una caja había una que me hipnotizaba, dibujada con lápiz de color y acuarela, donde se veía a una persona horrorizada a la que cortaba la lengua otra persona con tijeras de jardinería. No recuerdo si eran hombres o mujeres, solo el color verde de la vestimenta y los ojos desorbitados. Eso pensaba que era cortar la lengua a los cinco años: mutilar el órgano con el que se nace. Quizá a los 15 años empecé a entender que hay otra forma de mutilación de la lengua al rechazar, colonizar, olvidar la identidad e ignorar la forma de comprender el mundo de la lengua materna con ojos mansos y domesticados.
La lengua materna es mucho más que un medio de comunicación. Es el primer contacto con el pensamiento, la memoria y la transmisión de conocimientos intergeneracionales. Cuando una lengua materna se pierde o se margina, no solo desaparecen palabras, sino las formas de ver y entender la realidad. Por esto, entre muchas otras razones, algunas culturas defienden que los primeros estudios se hagan en lengua materna, vasco o catalán, por ejemplo, para fortalecer la riqueza que da el lenguaje.
En el caso de las lenguas indígenas, la dominación de una lengua como el español ha provocado el olvido de vocablos que amenazan con extinguir sistemas de conocimiento únicos sobre la naturaleza, la medicina, la espiritualidad y la convivencia comunitaria que no tienen equivalencia en otras lenguas. Proteger y revitalizar las lenguas maternas indígenas es una forma de preservar la diversidad cultural y resistir los procesos de homogeneización que empobrecen el pensamiento humano.