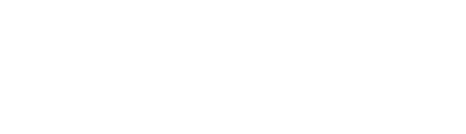Por Eréndira Derbez
En un evento ampliamente cubierto por la prensa internacional, dos mujeres rubias posan emocionadas y radiantes frente a un edificio de justicia, como si celebraran una victoria tras un maratón. Esta imagen, que podría interpretarse inicialmente como motivo de celebración (ver a mujeres salir felices de una corte suele ser un buen augurio), evoca un profundo desasosiego. Refleja cómo la apariencia de alegría puede ocultar realidades complejas de opresión y violencia sistemática, especialmente en un momento de resurgimiento de neofascismos, lo que revitaliza un debate que merece análisis crítico y cuidadoso.
No soy experta en derecho, por lo que no abordaré los detalles legales del fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que limita la definición legal de mujer al (así llamado) sexo biológico. Me centraré, en cambio, en las implicaciones sociales de su celebración. La narrativa se sostiene en un silogismo cruel y simplista que niega identidades: “Las mujeres son violentadas por hombres; las mujeres trans son hombres; por lo tanto, las mujeres trans son violentadoras”. Este razonamiento no solo es falaz, sino que evidencia una peligrosa falta de matices. Es, además, un insulto a la inteligencia de quienes participan en el debate.
Afirmar que todos los hombres son potenciales agresores despoja al análisis de una comprensión más profunda, que contemple intersecciones como clase y raza, por mencionar solo algunas, para entender la violencia sexual. En lo personal, recuerdo que mi agresor no fue una mujer trans, sino un hombre que se beneficiaba de su privilegio económico y de una serie de condiciones —revictimización, desinformación, falta de educación sexual— atravesadas por un pacto de clase que hizo que mis amigas y yo calláramos ante el episodio. Generalizar que todos los hombres son violentadores ignora las complejidades del abuso y estigmatiza a ciertos grupos (Angela Davis ha trabajado sobre el mito de violador negro, por ejemplo). No solo los hombres ricos violan, claro; también los de bajos recursos pueden ser agresores. Pero los privilegios de clase permiten a algunos eludir más fácilmente la responsabilidad.
La violencia de género debe abordarse reconociendo que ni todas las mujeres ni todos los hombres son iguales, ni tienen acceso a las mismas oportunidades. Incluso dentro de los movimientos en pro de los derechos de las mujeres, ha habido quienes han ejercido roles opresores, ya sea para mantener privilegios históricos o por respaldar prácticas discriminatorias. Asumir que, por haber nacido con características sexuales externas femeninas, somos inherentemente buenas, siempre víctimas y nunca victimarias, nos infantiliza al negarnos la posibilidad de vidas más complejas que la narrativa de la víctima eterna.
Es urgente crear alianzas entre mujeres diversas para contrarrestar la agresión de la ultraderecha. Nuestras luchas son múltiples. Las experiencias de mujeres cis y trans son distintas, al igual que entre mujeres cis entre sí, o entre mujeres trans. La diversidad en el feminismo es una fortaleza, no una debilidad. Ignorar las distintas realidades que enfrentamos perpetúa el esencialismo de género, que clasifica a las personas según características biológicas fijas, despojando de sentido nuestras identidades.
El esencialismo y el biologicismo han sido históricamente herramientas para justificar la opresión. Estas visiones simplistas perpetúan la supremacía de ciertos grupos a expensas de otros, como cuando se negaba el voto a personas racializadas con argumentos pseudocientíficos.
El feminismo, lejos de ser un espacio de celebración constante, es un movimiento político atravesado por tensiones y conflictos internos. A veces, sin embargo, parece convertirse en una fiesta privada, donde se colocan barreras para definir quién puede o no ser parte. Esto no solo perpetúa divisiones, sino que impide la construcción de un futuro centrado en la diversidad y la inclusión. Quienes se niegan a desaprender sus prejuicios y a escuchar las voces de mujeres trans contribuyen a la fragmentación del movimiento.
Estas barreras, que dictan quién es una “verdadera mujer” o una “verdadera feminista”, operan de forma absurda: insisten en discutir genitales como si la identidad dependiera de ellos, y afirman que solo quienes tienen cromosomas sexuales XX son mujeres. ¿Qué se requerirá entonces? ¿Un certificado médico que garantice no tener, por ejemplo, síndrome de Klinefelter (XXY) o Turner (X)? ¿Exámenes ginecológicos para asegurar que no se padece aplasia mülleriana antes de ser aceptada en un colectivo feminista?
Las luchas dentro del feminismo son tan diversas como las mujeres que lo integran. Por ejemplo, mis preocupaciones incluyen el género, la discapacidad y la violencia sexual porque son temas que me cruzan. Otras amigas se enfocan en el acceso al aborto, la vivienda digna, el trabajo sexual, los derechos de personas migrantes, la escasez de retrovirales, la lactancia, las cárceles, el urbanismo y la maternidad. Todas estas luchas además de diversas, como lo son quienes las defienden, son importantes.
El esencialismo de género
El esencialismo, basado en generalizaciones, sostiene que basta un rasgo biológico para pertenecer a una categoría universal. Así, se afirma que existe una naturaleza femenina con fundamentos biológicos y psicológicos inamovibles. Por ejemplo: “Todas las mujeres, como (se supone) tienen útero, pueden maternar y, por lo tanto, son sensibles, cuidadosas y tiernas.” Estas ideas uniformizan y han sido usadas para justificar discriminaciones no solo de género, sino también raciales y sexuales.
El biologicismo, por su parte, es una postura reduccionista que recurre a explicaciones biológicas para justificar fenómenos sociales. Esta perspectiva, simplista y a menudo ideológicamente sesgada, distorsiona incluso los fundamentos científicos de la biología o la medicina. Fue usada, por ejemplo, para sustentar el apartheid sudafricano, que recurría a supuestas diferencias biológicas para marginar a poblaciones negras.
Históricamente, el biologicismo ha sostenido la supremacía masculina y blanca, utilizando diferencias “naturales” para explicar y justificar la inferiorización de mujeres y personas racializadas. Esta lógica ha negado derechos fundamentales, como el voto, bajo el argumento de una supuesta inferioridad intelectual.
El feminismo no es una fiesta (ni un club privado)
Concibo el feminismo como un movimiento político. Su teoría y su práctica no son, precisamente, espacios cómodos o alegres todo el tiempo; están habitados —como diría Sara Ahmed— por “aguafiestas”, esas que incomodan, cuestionan, resisten. Pero también pueden ser lugares de alegría, desde donde se sueñan y construyen mundos más justos y generosos.
Incluso en esos espacios de celebración, hay quienes se autoproclaman cadeneras y deciden quién entra y quién no. Los discursos transfóbicos funcionan así: imaginan el feminismo como un club social exclusivo donde solo caben algunas. Lo mismo ocurre con actitudes racistas o clasistas: separan, aíslan, hasta borrar el piso común que nos convoca: desmantelar las estructuras patriarcales que permean nuestra vida cotidiana.
Estas cadeneras no son nuevas. Ya existían entre las sufragistas que luchaban por el voto solo para mujeres blancas, dejando fuera a las racializadas o a las mujeres pobres. Porque, insisto, nacer con vulva no garantiza ser buena persona: también ha habido mujeres que promovieron la esterilización forzada de otras, especialmente pobres, con discapacidad o racializadas.
Hoy vemos algo similar: mujeres que, en nombre del girl power, aplauden a mujeres militares involucradas en crímenes de guerra, justificando incluso el bombardeo de tiendas donde hay madres con bebés.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA…