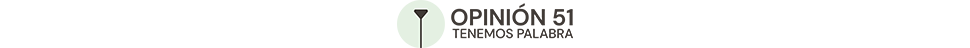
Por Mariana Conde

Este domingo tuvimos la osadía de ir a una matiné de música clásica en la Sala Nezahualcóyotl. Con niños.
No, no era Cri-cri sinfónico ni una puesta en escena de Pedro y el Lobo con la OFUNAM de fondo, sino el programa regular de su temporada que yo quería que escucharan mis papás, de visita desde Mérida.
Ya mi esposo me había dicho que el experimento le parecía una locura, pero con su buen humor y la mirada de si algo sale mal es tu bronca, aceptó, no sin antes cargar bicis en la cajuela en caso de necesitar sacarlos a dar vueltas por CU si no la librábamos más allá del intermedio. Así que, guapos y bien peinados, con doble vuelta al baño antes de entrar en la solemne sala, pizarrones para dibujar, kleenex en la bolsa y la advertencia de que en este lugar no se habla, no se brinca ni se wixa, tomamos nuestros lugares.
Seguramente quien tiene hijos y los ha llevado a un restaurante, ceremonia religiosa o –ay, Dios– subido a un avión, entenderá de lo que estoy hablando. Pero ¿dónde acaba la consideración por el prójimo adulto sin menores y el derecho de los niños a tomar parte de la vida en sociedad?
Confieso que en mi vida pre niños de estrellita ascendente en el mundo corporativo yo era de los que se persignaba antes de un vuelo, no para que el señor bendijera las manitas del piloto y llegáramos a salvo a nuestro destino, sino para que no me tocara un chiquillo al lado. Cerca estuve en una ocasión de pedir que me cambiaran de lugar en algún largo trayecto en el que un pequeño berreaba sin parar, optando mejor por darle mis últimas dos galletas con el solo objeto –lo admito– de callarlo. Eso sí, nunca hice malas caras ni resoplé por la nariz para demostrar mi frustración al adulto acompañante, pero digamos que mi actitud era una de: si tú eliges tener hijos los demás no tenemos porqué sufrirlos.
El rol cambia 180 grados cuando te conviertes en persona con niños. Ahora, cuando salgo con mis hijos imagino que todos los que me rodean son como era yo y me la paso derramando sonrisas apenadas, callando, frenando, sobornando o amenazando a mis dos: el que haga menos ruido gana; si no se paran en toda la comida les toca postre, ¡vuelve a jalar ese mantel y regalo la tele!
Conozco parejas que no van a restaurantes desde que tienen hijos, es que se portan fatal, o se aburren, o siempre derraman algo. Pero pienso, ¿cómo van estos aprendices de humano a adquirir las habilidades necesarias para vivir en sociedad si no les damos oportunidad de practicarlas? Se dice que Jesucristo empezó su vida pública alrededor de los treinta años, ¿de veras tenemos que esperar tanto para sacar a nuestros hijos a comer el domingo?
Obviamente el respeto al prójimo y los modales se ensayan a diario en casa: no hagas ruido al masticar, di por favor y gracias, lávate las manos, no te sientes en el lugar del otro. Pero qué hay de: no, no puedes agarrar ni “solo unita” papa del plato de la mesa de enfrente; ni echar carreritas en los pasillos del Auditorio Nacional, o esculcar la bolsa de la señora de la butaca de junto, aunque esté dormida.
Entre ellos, los niños no solo comparten la hamburguesa mordida sino que chupan la misma paleta y se huelen mutuamente los pies. En sus fiestas, a la hora del show no solo se vale, sino que es bien visto, pararse, brincar, gritar; colgarse del mago. A la piñata se le doma a golpes y luego se le saquea; el más abusado se lleva la mejor parte del botín y si bien no es aceptable robar del montoncito del otro, tampoco conlleva gran pena. Todo el rato los zapatos sobran y uno puede dar innumerables viajes a la mesa de dulces sin parecer atascado. Con gran festejo por parte de chicos y grandes se sume la cara del festejado –con mocos o no– dentro del pastel que se repartirá a la concurrencia. Digamos que salvo por los golpes y las mentadas de madre, hay tan pocas reglas como en las luchas. ¿Cómo explicar que todo lo que está permitido en una fiesta infantil, no lo está en el espacio público?
Necesitan vivirlo. Experimentar diversos entornos y entender que hay reglas para cada lugar y situación. Tienen que ampliar sus horizontes y estar expuestos a estímulos desconocidos, a experiencias ricas tanto en lo cultural como lo intelectual, sensorial, social o deportivo. Por supuesto, los adultos que los llevamos tenemos la responsabilidad de no arruinar el disfrute al resto de la gente, pero seguramente habrá percances y este es el costo de criar a la siguiente generación que es la de todos, tengan hijos o no.
Y ahí estamos, en la belleza y grandiosidad de la sala Neza, con un programa de Mahler por delante y decenas de serios adultos esperando sumergirse por un par de horas en nada más que sublime música. Desde que nos sentamos me encuentro disculpándome con la señora de al lado quien nos ve tomar nuestros lugares junto a ella con una sonrisa de esas que buscan disfrazar el terror. Lanzo miradas que intento denoten buena voluntad y generen de vuelta comprensión ¿o compasión?
- Mamá (eso sí, todo en susurros), ¿a qué hora empieza el show?
- Shh, ya comienza
- Mamá, es que yo me quería sentar con papá.
- Espérate al intermedio y te cambio de lugar.
- Mamá, David está hablando
- ¡Y tú también! Silencio.
La señora de al lado se acomoda en su asiento. Yo sonrío mi sonrisa más mansa y digo algo como: es que si no aprenden ahora, cuándo. Ella sonríe una sonrisa chiquita pero agradable y nos permite echar ojo a su programa.
Entra en escena el director y el auditorio aplaude. El poco silencioso bisbiseo de dos pequeñas bocas que yo quisiera clausurar con cinta Scotch continúa:
- Mamá, ¿ese es el jefe?
- Se llama director, acuérdense del libro que les enseñé.
Empieza el concierto y por unos minutos quedan hipnotizados por la grandeza de la música, sus ojitos queriendo seguir cada uno de los gestos del director, buscando de qué instrumento proviene cada nota, maravillados por el sobresalto que les producen el golpe del bombo o el tronar de las trompetas. Claro está, se paran, se sientan, se acomodan de nuevo. Yo todo el tiempo, midiendo mi valía materna según la mirada de la señora de al lado: exagero mis gestos de reprimenda, mi seña de shhh, mis ojos asesinos; la rigidez de mi espalda, como si el estar bien plantada me hiciera parecer mejor madre.
Llega el intermedio sin mayor eventualidad y ahora sí, a preguntar, a moverse, a cambiarse de lugar. Y claro, la que aprovecha es mi termómetro, la señora de al lado, quien discreta pero velozmente se va a un asiento desocupado unas filas atrás. ¿He reprobado el examen? Pienso en mi yo pre-hijos quien quizá hubiera hecho lo mismo y a decir verdad, le agradezco a la señora el cambio: por haber estado tan preocupada de que ella lo pasara bien yo no me enteré del primer acto, y lo más importante, no me pregunté si mis hijos estaban disfrutando.
No voy a decir que la segunda parte fue un idilio de mis hijos con Mahler, mamá, ¿cuánto falta?; mamá, creo que no me gusta este show; mamá, ¿te acuerdas que mañana puedo ir con tacos de futbol a la escuela?
PERO… Mamá, ¿puedo tomar clases de piano?
Parece que valió la pena arruinar el concierto a la señora de al lado.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
Más de 150 opiniones a través de 100 columnistas te esperan por menos de un libro al mes.
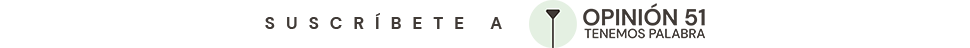





Comments ()