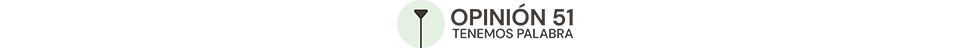
Por Marilú Acosta
He bailado con el ángel de la muerte. Hemos reído a carcajadas. Me ha susurrado al oído. Le he tomado la mano. Hemos platicado de frente. Me ha arrullado. Hemos caminado largos trechos. Ha secado mis lágrimas. He llegado a pisar el umbral de su casa. He visto su enorme corazón. La he consolado. Nos hemos abrazado. Hemos cultivado una profunda amistad. Me he convertido en su voz. Le he prestado mis ojos. Me ha tejido palabras. Mi vida, no la puedo concebir sin la muerte.
Cada vez que he pensado en morir, tengo la certeza de que es mi decisión quedarme en la vida o irme de ella, que nada hay de sorpresa en ello. El suicidio me es tan cercano que he investigado distintas opciones y conozco a detalle la sustancia elegida, dónde conseguirla, qué cantidad, cuál es el medio de administración y los efectos inmediatos, antes de llegar a la muerte. He experimentado lo desgarrador de los pensamientos suicidas, el agotamiento mental, psicológico, emocional y físico que provoca el estar sopesando la muerte. He escuchado una voz profunda como un trueno y grave como el infinito diciéndome: puedes irte, pero tendrás que comenzar de nuevo. ¿Todo? Pregunto. Todo, responde, absolutamente todo lo volverás a vivir. La perspectiva de repetir fue acicate suficiente para continuar respirando.




