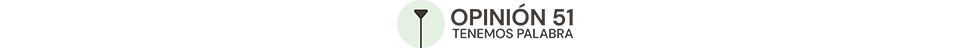
Por Marilú Acosta
Hace algunas semanas escuché a Liz Gilbert (EUA, 1969) decir que la libertad de una mujer, libera a las demás. Hace 70 años (el 17 de octubre de 1953), la libertad de votar de una mujer (y de muchas otras) nos liberó a las siguientes generaciones. La primera vez que voté en elecciones presidenciales, aún después de semanas de análisis, el mero día, estando con la crayola en mano y una boleta que me miraba seriamente esperando ser crucificada, me tomé más de 10 minutos para reflexionar mi voto. Sentía en mis hombros todo el peso del destino del país, entonces un voto, mi voto, podía o no abrirme la puerta de la co-responsabilidad. ¿Estaba dispuesta a sumarle al candidato favorito mi voto? ¿Quería que mi voto se diluyera dentro de los miles, de los millones de votos que lograría ese candidato favorito? Yo no quería que mi primer voto perdiera la importancia del momento, que se desdibujara su personalidad de primerizo, que su pisada terminara como una huella en el mar. Yo no lograba aceptar que mi primer voto se desvaneciera dentro del mal llamado joven sistema democrático de México, cuando en realidad sólo es un sistema corruptible, no por los partidos, sino por la calidad de ciudadanía que tenemos. No tenía ganas de jugármela con el candidato favorito, no quería ser co-responsable de sus errores. Sudaba, mi corazón rebotaba en mi pecho, respiraba rápida y superficialmente, sabía que me estaban esperando, que tenía que desocupar esa endeble estructura que me permitía un limitado espacio de privacidad, sentía cómo las otras personas, que venían con un voto más gastado que el mío, tenían prisa por crucificar la boleta y yo les estorbaba.




