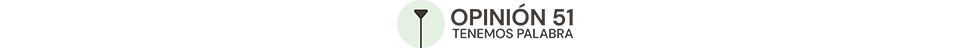
Por Pamela Cerdeira
Estábamos frente una copa de vino, yo sentía que volaba, aseguraba sin lugar a dudas, que la década los 30 era la mejor, claro, mi ingenuidad se explicaba por mi falta de experiencia y mi optimismo enfermizo, también una mayor libertad económica, la estabilidad laboral y preguntas más interesantes en la cabeza. Pero aproveché la compañía y le pregunté a Adriana.
-¿Hay algo interesante en los cuarenta? ¿Algo característico, especial?
-Que ya llegaste a ser quien quieres ser. -sonrió.
Sonreí yo también, no solo porque la respuesta de mi amiga podía quedar abierta a cualquier interpretación, sino porque yo, que he vivido toda la vida persiguiendo algo que no puedo nombrar (porque desconozco qué es), sentí una paz inmensa: a los cuarenta se acaba la cacería, ya llegué.
Hoy cumplo 43 años, y como la loca del cumpleaños que soy, por supuesto que no iba a desaprovechar cualquier espacio para decirlo. Me gustan mis cumpleaños. De niña solía avisarlo desde semanas antes, pintaba las ventanas y cuánto vidrio estuviera disponible con la cuenta regresiva; festejaba antes de salir de clases, durante las vacaciones, y al inicio del ciclo escolar. Alguien como yo que no entiende la vida si no es con la muerte viéndola desde el hombro, no puedo hacer más que celebrar, cada año más es uno ganado, uno a mi favor, uno en el que yo soy quien le busca la mirada a mi acechadora, guiño, sonrío y le digo: ¡este año te gané!
Entonces, a los 43 ¿se acabó la carrera en la que se persigue algo que no se sabe qué es? Sí y no. Siempre persigo cosas, pero desde que llegué al cuarto piso llevo menos prisa. He dejado de desesperarme si me toca caminar, he aprendido que todo tiene un tiempo, y ese reloj no está siempre en mis manos. Si sucede está bien, si no sucede también, insisto, pero no demasiado, porque hoy sé que si me detengo mucho en lo que no funciona, le quito tiempo a todo lo otro que podría funcionar. Curiosamente, camino más lento pero me muevo más rápido.
Intento escuchar y aprendo mejor, o al menos con más detalle. En el cuarto piso eres más consciente, de lo que se dice, y de lo que se calla, entiendes el poder de las palabras, así que las cuidas más.
El cuerpo te avisa que ya estás ahí, los músculos exigen más atención si quieres que estén en el lugar correcto, y adelgazan las partes equivocadas como el pelo, los labios y la piel, la pestañas dejan de confundirse con las patas de gallo ¡esas son patas de gallo sin lugar a dudas! Pero si escuchas con atención te darás cuenta que también el cuerpo te habla, en este lugar/tiempo he aprendido a escucharlo. Me dejó de doler la cabeza cuando salí de televisión, volvió a dolerme todo el día cuando le pregunté si debíamos regresar. Me tiembla el ojo cuando no atiendo una preocupación, me duele la garganta cuando no digo lo que siento, y ya no le temo a mis pesadillas.
En el piso de abajo dejé las intenciones de ser buena madre, casi toda mi compulsividad por “ser linda” (eso merece una columna aparte), y río con más fuerza.
No llegué sola al cuarto piso, y quizá eso es lo más interesante de esta década. Sabes que llegaste con muchísimas maletas: unas traen lo aprendido, y otras ni siquiera sabes lo que lleven dentro, pero sabes que pesan los suficiente para haberte seguido hasta aquí, y que ahí están. Y eso también está bien.
Si pudiera aconsejar a mi yo de veinte, le diría que hiciera amigas, más amigas, que es mentira que se cuentan con los dedos de una mano, que las amigas son más bien como las estrellas, a veces no siempre puedes verlas a todas, que es más fácil distinguirlas cuando estás parada en un lugar de poca luz, y que no hay tal cosa como la mejor estrella, se les ubica por la constelación a la pertenecen.
También le diría que cuando no sepa qué hacer, no haga nada. Y que todo, absolutamente todo pasa. Y que lo único incómodo que vale la pena aguantar son unos lindos zapatos.
He aprendido que el amor eterno dura un día. Cada mañana decido que quiero estar con mi esposo, y cada noche, cuando él ya está dormido, le doy un beso y agradezco a mis adentros, la inmensa fortuna de que ese día él haya decidido lo mismo.
Sigo corriendo detrás de varias metas profesionales, tengo la enorme fortuna y condena de amar lo que hago, y es por eso que nunca tengo suficiente; pero ahora también persigo atardeceres, un ukulele desafinado, las abandonadas clases de canto, una tarde de vino con amigas, las discusiones entre mis hijos a quienes les he pedido que si van a pelear lo hagan en rimas, y coqueteo con comprarme otro telescopio, porque he aprendido que “perder” el tiempo es también la mejor forma de vivirlo.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
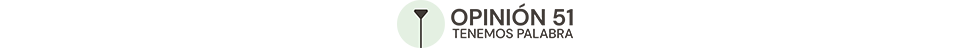





Comments ()