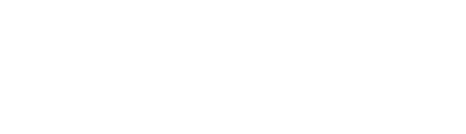Por Sofía Guadarrama
El pasado domingo 13 de abril de 2025, en su residencia del distrito de Barranco, en Lima, Perú, falleció a los 89 años, nuestro queridísimo Mario Vargas Llosa.
Murió como él quiso, de forma discreta, cuando el mundo estaba mirando hacia otro lado (las vacaciones de semana santa) y su funeral, de acuerdo a sus deseos, se realizó en un entorno privado, sin ceremonias públicas.
Sin duda lo más valioso que nos dejó fueron sus letras, en obras maestras como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), La tía Julia y el escribidor (1977), La fiesta del chivo (2000) y El paraíso en la otra esquina (2003).
Mi incursión en la literatura (como lectora) fue con Mario Vargas Llosa, mucho antes de leer a Juan Rulfo, Juan José Arreola, Salvador Novo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, Alejo Carpentier, Rosario Castellanos, Elena Garro o Isabel Allende. Desde aquellos años mozos me gustaba su crítica hacia el poder, el autoritarismo y la corrupción. De él aprendí técnicas literarias como los saltos temporales, el uso de múltiples voces narrativas, la narrativa en segunda persona y los monólogos interiores en los protagonistas.
La literatura de Vargas Llosa fue más racional y menos mítica que la de García Márquez. Menos libre y más estructurada que la de Julio Cortázar. Menos críptica y menos filosófica que la de Carlos Fuentes. Menos lírico que Carpentier. Menos existencial, psicológico y onírico que la de José Donoso. Menos surreal que la de Rosario Castellanos. Por supuesto, no se puede comparar con las voces emocionales y feministas de Elena Garro o Isabel Allende.
Desafortunadamente, Vargas Llosa no tuvo un enfoque feminista en el sentido ideológico ni filosófico. Aunque creó personajes femeninos muy poderosos como Urania Cabral, La fiesta del chivo (2000), La tía Julia, en La tía Julia y el escribidor (1977), Otilia, en La casa verde (1966), y Sor Josefa, en La guerra del fin del mundo (1981), no cuestionaba directamente las estructuras patriarcales, los roles tradicionales de género o la misoginia. A la protagonista en Travesuras de la niña mala (2006), no le dio un nombre real (sino varias personalidades como Lily, Arlette, Madame Arnoux, Mrs. Richardson y Kuriko), lo que para el público masculino parecía parte de su misterio y ambigüedad, para el público femenino se percibió como una narrativa patriarcal y muy masculina, pues el narrador y el protagonista masculino, Ricardo Somocurcio, la llaman «la niña mala».
La literatura de Vargas Llosa estuvo influenciada por la política, la historia, la libertad individual, la moralidad y las estructuras sociales.
En agosto de 1990, la revista Vuelta organizó una mesa redonda en un programa llamado El siglo XX: La experiencia de la libertad, y transmitido por Televisa, en la que participaron Adam Michnik, Bronnislaw Geremek, Hugh Thomas, Vitaly Korotich, Jaime Sánchez Susarrey, Mario Vargas Llosa y Enrique Krauze como moderador.
En el otro extremo del estudio, participaban como espectadores otros intelectuales, entre los que se encontraba Octavio Paz, director de la revista Vuelta. Mario Vargas Llosa (a sus 54 años de edad) llamó «La dictadura perfecta», al sistema político mexicano liderado por el PRI, que llevaba décadas en el poder.
Por aquellos años, la izquierda mexicana se aprovechaba de cualquier recurso (así fuera verdadero o falso) y lo explotaba hasta el hartazgo. Por dar algunos ejemplos, el fraude electoral del 88, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o el FOBAPROA. Fue esa misma izquierda la que le dio popularidad a la frase, hoy inmortal, de La Dictadura Perfecta.
La paradoja es que, en esa misma mesa redonda, Mario Vargas Llosa criticó a los escritores de izquierda.
Dijo: «El intelectual latinoamericano, en muchos casos, traumatizado profundamente por el fracaso del comunismo, por el fracaso del socialismo, del colectivismo, se resigna a la democracia, pero se resigna a la democracia y se resigna de una manera vergonzante, acomplejada, dando constantemente excusas, mirando a su izquierda, haciendo constantemente toda clase de concesiones. Como si en el fondo de su corazón, en el fondo de esos escritos, en el fondo de esos pronunciamientos en los que parece adherirse al sistema democrático estuviera siempre viva una nostalgia tenaz, ciega, obstinada por los sistemas totalitarios, por los sistemas colectivistas, por los sistemas estatistas».
Se refería, por supuesto, a escritores como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, que, fueron simpatizantes de la izquierda latinoamericana y aunque nunca se declararon comunistas ortodoxos ni militaron en partidos comunistas, sí mostraron simpatía hacia el marxismo y los gobiernos revolucionarios.
Mario Vargas Llosa comentó que México era La dictadura perfecta:
«La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura: la permanencia; no de un hombre, pero sí de un partido, un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica, en la medida que esa crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica; una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina un caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, través de cargos públicos; sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndoles, más bien, una actitud crítica. Porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho, único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores».
Aquella frase quedó sembrada en el pensamiento colectivo y creció cual árbol gigantesco, como los mitos y leyendas más famosas de nuestra cultura popular. Tanto así, que en 2014 el productor de cine, Luis Estrada, lanzó una película titulada La dictadura perfecta.
Como Octavio Paz, desde hace varios años estoy en desacuerdo con Mario Vargas Llosa, en que México haya sido, después de la Revolución Mexicana, una dictadura, y menos perfecta. Desde afuera, claro que parece una dictadura, pero no lo fue. Fueron gobiernos autoritarios. Pero Gustavo Díaz Ordaz nunca pudo imponerse durante su sexenio. En el sistema político del PRI hegemónico, los funcionarios de alto nivel muy pocas veces repetían cargos importantes en gobiernos sucesivos, lo cual permitía renovar las caras visibles del régimen, evitar que un grupo concentrara el poder. Cada mandatario tenía su propio grupo leal (el llamado «grupo compacto»). De hecho, al terminar el sexenio, la mayoría de los expresidentes desaparecía del escenario político.
En agosto de 1990, cuando Mario Vargas Llosa llamó La Dictadura Perfecta a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, se estaba fundando el Instituto Federal Electoral (IFE); en 1996, se aprobó la reforma electoral que le dio autonomía al IFE, le amplió el financiamiento público a partidos y garantizó mayor equidad y representación plural, lo cual provocó que en el año 2000 (10 años más tarde) el Partido Revolucionario Institucional perdiera las elecciones contra el Partido Acción Nacional y 18 para que MORENA, regresara a esa «dictadura perfecta», que López Obrador tanto anhelaba de los gobiernos echeverristas y lopezportillistas.
Sin embargo, yo sólo soy una aprendiz de escritora y no me atrevería a comparar mi limitado conocimiento con la extensa sabiduría de Mario Vargas Llosa.
Por ello me di a la tarea de transcribir para ustedes las palabras de Octavio Paz durante esa mesa redonda:
«No reconocí mucho el caso de México en la inteligente pero apasionada descripción de Mario Vargas Llosa. En primer término, en México no hemos tenido dictaduras militares desde hace más de medio siglo. Hemos tenido, sí, la hegemonía de un partido. Este partido ha sido la creación en 1930 del Estado surgido de la revolución de México de 1910 y fue creado para evitar los dos grandes males de todas las revoluciones triunfales; desde la revolución francesa hasta la rusa. Por una parte, la lucha entre las guerras revolucionarias, la guerra civil y por la otra el desenlace natural de este tipo de luchas, el cesarismo revolucionario. Este partido no ha suprimido la libertad en México, pero sí la ha manipulado y la ha controlado. Este partido a través del control de la dirección de las uniones obreras y de las uniones campesinas se ha mantenido en el poder, a través de una astuta, inteligente política de concesiones mutuas. Pero este partido también ha conservado la sociedad civil. La sociedad civil no ha desaparecido. Esa es la gran diferencia con las revoluciones comunistas de Europa oriental y tampoco es un partido puramente conservador como el caso de Franco. Es un partido muy distinto, es un partido que nació de una revolución que logró darle fisonomía a una parte muy importante de México. A la parte indígena y a la parte mestiza. Esta revolución incluye algo muy importante que no se ha dado en otros países de América Latina. Y me temo que la raíz de muchos problemas profundos de orden político, de orden cultural de algunos países de América Latina es justamente que no hubo esta revolución que le dio una fisonomía, un pasado, que se identificó con ese pasado antiguo.
El Estado mexicano creció, se extendió, usurpó y ocupó muchos lugares en la economía que no le correspondían. También violó muchas veces las leyes democráticas. Ahora ese mismo Estado se retira y ha emprendido una política valiente de privatización [se refiere a las privatizaciones de Salinas de Gortari]. En el dominio de la política todavía estamos muy lejos de haber alcanzado una situación normal, una situación ideal, muy lejos de todo esto, pero ha habido avances importantes. Por ejemplo, cerca del cincuenta por ciento del parlamento mexicano está en manos de la oposición. Hay libertad de prensa y de asociación en México.
Suscríbete para leer la columna completa….