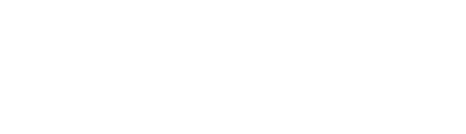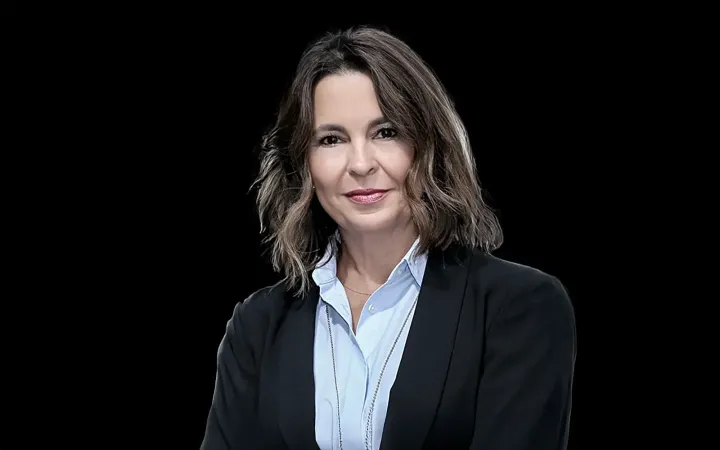Por Sophia Huett
Organizó a su colonia como lo había hecho durante años: con trabajo, respeto y valentía. No necesitaba reflectores ni aplausos, solo resultados.
Ella, una líder vecinal sin cargo público, encabezó una petición ciudadana para exigir alumbrado, seguridad y espacios dignos para los niños del barrio. Lo hizo con firmeza, con argumentos y con la voz de decenas de mujeres que confían en ella.
La respuesta no vino de la institución correspondiente, ni en forma de solución. Vino desde el Congreso de la Unión, en voz de un diputado que —usando recursos públicos, su investidura y el respaldo de un medio de comunicación afín— decidió atacarla.
La acusó de tener intereses ocultos, insinuó que no pensaba por sí misma y la redujo a una supuesta figura manipulada por un hombre. Todo desde una sala de prensa oficial, con micrófono, cámaras y presupuesto público.
Lo que hizo ese legislador no fue solo una falta de respeto: fue una agresión con intención política. Un intento de desacreditar, ridiculizar y deslegitimar la participación pública de una mujer que no pertenece a sus estructuras, que no debe favores y que no le teme.
Y sin embargo, esa violencia no está tipificada. No tiene sanción. No activa protocolos. No merece, según la ley mexicana, el nombre de “violencia política en razón de género”.
La violencia política contra las mujeres en razón de género, según la ley, es toda acción u omisión que busca limitar, anular o menoscabar los derechos político-electorales de una mujer por el hecho de serlo. Pero en la práctica, ese concepto se aplica únicamente a mujeres que ocupan cargos de elección popular: diputadas, alcaldesas, regidoras, senadoras.
Si no hay una boleta de por medio, la ley no ve.
Así, una mujer que ha construido liderazgo desde el territorio, que representa a su comunidad, que participa activamente en lo público, queda fuera del amparo legal. Su voz no se considera política. Su agresor no se considera responsable. Y la agresión, aunque sea pública, deliberada y financiada con recursos del Estado, no recibe castigo.
Esto no es un vacío. Es una forma de violencia institucional. Una justicia que selecciona a quién proteger y a quién ignorar no es justicia: es discriminación con respaldo legal. No se trata de un caso aislado. Hay mujeres periodistas, activistas, académicas, funcionarias designadas, lideresas comunitarias, que viven el mismo patrón: cuando sus palabras incomodan, cuando sus acciones trascienden, cuando su influencia empieza a ser real, aparece la violencia. A veces en forma de desinformación, a veces como burla, otras como ataques personales en redes, o incluso como declaraciones desde tribunas oficiales. Y siempre hay un patrón común: ellas no tienen fuero, no tienen partido, no tienen boleta.
Y por eso, el sistema las deja solas. La violencia política que se ejerce contra estas mujeres tiene una intención clara: desactivarlas. Hacer que duden. Que se retiren. Que dejen de incomodar. Es una forma de control. Una manera de decirles que el espacio público no es para ellas si no entran por la puerta del poder.
Suscríbete para leer la columna completa…