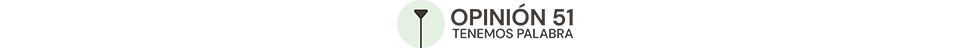
Por Veka Duncan
Crecí en una burbuja. Y no me refiero necesariamente a una burbuja social o económica, aunque es innegable que también lo fue, sino a otra burbuja que, cuando explotó, derrumbó por completo mi percepción de la realidad. Es una confesión que quizá sorprenda, pero puedo decir con toda sinceridad que a lo largo de mi infancia y adolescencia nunca fui tratada distinto por ser niña.
Pensando en mi yo niña, mis memorias me regresan a mi casa familiar, donde jamás se me impidió hacer lo que quisiera. ¿Ensuciarme en el jardín con las pistolas de agua de mi hermano? Siempre y cuando me metiera a bañar después. ¿Dejar mi casita de muñecas por jugar con su increíble cueva de Batman? Claro, si él me lo permitía. ¿Tomar clases de basquetbol o tae kwon do en vez de ir al ballet como todas las demás de mi salón? Mejor, se ahorraban el tutú. ¿Disfrazarme de perro en Halloween y no de princesa como mis amigas? Qué divertido. Las palabras eso no es para niñas simplemente nunca las escuché. Tampoco es que mi hogar fuera un entorno completamente libre, había muchas reglas – y algunas muy estrictas –, pero aplicaban a todos por igual. A las libertades que gozaba en casa se sumó una educación progre en una escuela un tanto hippie donde no sólo se procuraba un entorno de equidad en el aula sino que éste permeaba en el recreo y las actividades extra escolares. Yo, una niña más bien “marimacha”, no era reprochada por tener más amigos niños y – a medida que entré en la adolescencia – vestir con botas Dr. Martens.




